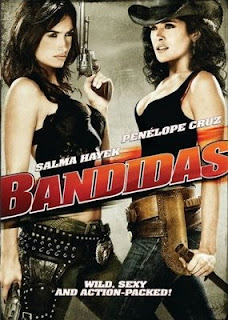Cuenta la leyenda que cuando J.D. Salinger publicó su primera novela -El guardián entre el centeno-, en 1951 se hartó de que cualquier entendidillo se dedicara a desgranar equivocadamente su metáfora de la corrupción de los poderosos y del poder redentor de los jóvenes. Múltiples visiones para una novela excelente e inabarcable –de lectura obligada en las escuelas norteamericanas hasta hace poco- sobre la que más de medio siglo después no se han terminado de despejar muchos interrogantes.
El escritor neoyorkino se vio sometido a un insoportable acoso mediático y decidió desaparecer de la escena pública al igual que el ajedrecista Bobby Fischer tras su victoria sobre el campeón ruso Spassky en 1972, o la también escritora Harper Lee después de ganar el Pulitzer con Matar a un ruiseñor.
Cuentan los mentideros, las biografías no autorizadas y alguna que otra película (Descubriendo a Forrester y Campo de sueños se inspiran en su figura) que Salinger se cansó tanto de que la prensa le acosase sin acertar a desentrañar las claves de su obra que lleva 50 años recluso en su casa hablando en un idioma inventado y escribiendo relatos que seguramente nunca verán la luz.
De manera parecida, otro genio, el realizador indio M. Night Shyamalan, ha sufrido la incomprensión y el desconcierto por parte de la crítica especializada desde que dirigiera El protegido, que, a la estela de su celebrada El sexto sentido, no tuvo la misma aceptación.
Él no calló. Señales, en menor medida, y después, la muy estimable El bosque supusieron un puñetazo en la mesa de un autor brillante que no termina de encontrar su público. Shyamalan no pretende moverse en las dependencias del terror, como algunos siguen pensando. Las campañas de merchandising que han querido vender cada una de sus obras como nuevas entregas de El sexto sentido han hecho un flaco favor a la concurrencia que, al no encontrarse con el factor sorpresa, se siente engañada.
La joven del agua es otra cosa. Es un cuento de los de antes, maravillosamente escrito y mejor filmado, que retrata la vida de un limpiador de piscinas (Paul Giamatti) que un día se encuentra a una narf –ninfa marina- a la que debe devolver a su mundo de origen reclutando a sus vecinos de manera que cada uno arrime el hombro como mejor sabe.
Es cierto que hay que hacer un gran ejercicio de condescendencia, ahora más, en esta sociedad cínica, para meterse en una trama diseñada para ser recitada por la abuelita antes de que nos durmamos, pero qué felices nos hacía, ¿no es cierto?
Una apología del compañerismo, de la esperanza, de la purificación y de la posibilidad un nuevo comienzo, como explícitamente declara Giamatti en uno de los pasajes. Ya no hay lugar a la interpretación errónea. Puede que sea una actitud hostil la que firma Shyamalan en esta escena y la que demuestra en su poco amable, aunque muy cómico, retrato del vecino-crítico de cine, pero no es más que un legítimo y desenfadado cachete a todos aquellos que le han puesto el sambenito de cruce fallido entre Spielberg y Hitchcock.
La joven del agua se mueve en una línea muy fina que separa lo sublime de lo ridículo –sin caer nunca en lo segundo-, a cambio de ofrecer al menos cuatro vértices narrativos de máxima intensidad.
Se puede acusar al producto, pues, de partir a veces de ciertas premisas dulzonas -no más edulcoradas que el material con que se tejen los sueños o las utopías-, para construir una fábula evangelizadora y ultraoptimista. Es difícil de sostener, lo sé, pero tampoco más que el discurso de Gandhi o el de Martin Luther King
Palabras mayores, a priori, para enmarcar la vida de un piscinero, pero, si dudan, acérquense a una butaca del Principal, dejen que la música de James Newton Howard les susurre al oído e hipnotícense con la fotografía de Christopher Doyle. Díganme luego, después de casi dos horas mágicas, si no dan ganas de ser mejor persona, de hacerse niño de nuevo y de limpiar la piscina para ver, si por casualidad, encontramos a una narf, o a cualquier otro, a quien ayudar.
El escritor neoyorkino se vio sometido a un insoportable acoso mediático y decidió desaparecer de la escena pública al igual que el ajedrecista Bobby Fischer tras su victoria sobre el campeón ruso Spassky en 1972, o la también escritora Harper Lee después de ganar el Pulitzer con Matar a un ruiseñor.
Cuentan los mentideros, las biografías no autorizadas y alguna que otra película (Descubriendo a Forrester y Campo de sueños se inspiran en su figura) que Salinger se cansó tanto de que la prensa le acosase sin acertar a desentrañar las claves de su obra que lleva 50 años recluso en su casa hablando en un idioma inventado y escribiendo relatos que seguramente nunca verán la luz.
De manera parecida, otro genio, el realizador indio M. Night Shyamalan, ha sufrido la incomprensión y el desconcierto por parte de la crítica especializada desde que dirigiera El protegido, que, a la estela de su celebrada El sexto sentido, no tuvo la misma aceptación.
Él no calló. Señales, en menor medida, y después, la muy estimable El bosque supusieron un puñetazo en la mesa de un autor brillante que no termina de encontrar su público. Shyamalan no pretende moverse en las dependencias del terror, como algunos siguen pensando. Las campañas de merchandising que han querido vender cada una de sus obras como nuevas entregas de El sexto sentido han hecho un flaco favor a la concurrencia que, al no encontrarse con el factor sorpresa, se siente engañada.
La joven del agua es otra cosa. Es un cuento de los de antes, maravillosamente escrito y mejor filmado, que retrata la vida de un limpiador de piscinas (Paul Giamatti) que un día se encuentra a una narf –ninfa marina- a la que debe devolver a su mundo de origen reclutando a sus vecinos de manera que cada uno arrime el hombro como mejor sabe.
Es cierto que hay que hacer un gran ejercicio de condescendencia, ahora más, en esta sociedad cínica, para meterse en una trama diseñada para ser recitada por la abuelita antes de que nos durmamos, pero qué felices nos hacía, ¿no es cierto?
Una apología del compañerismo, de la esperanza, de la purificación y de la posibilidad un nuevo comienzo, como explícitamente declara Giamatti en uno de los pasajes. Ya no hay lugar a la interpretación errónea. Puede que sea una actitud hostil la que firma Shyamalan en esta escena y la que demuestra en su poco amable, aunque muy cómico, retrato del vecino-crítico de cine, pero no es más que un legítimo y desenfadado cachete a todos aquellos que le han puesto el sambenito de cruce fallido entre Spielberg y Hitchcock.
La joven del agua se mueve en una línea muy fina que separa lo sublime de lo ridículo –sin caer nunca en lo segundo-, a cambio de ofrecer al menos cuatro vértices narrativos de máxima intensidad.
Se puede acusar al producto, pues, de partir a veces de ciertas premisas dulzonas -no más edulcoradas que el material con que se tejen los sueños o las utopías-, para construir una fábula evangelizadora y ultraoptimista. Es difícil de sostener, lo sé, pero tampoco más que el discurso de Gandhi o el de Martin Luther King
Palabras mayores, a priori, para enmarcar la vida de un piscinero, pero, si dudan, acérquense a una butaca del Principal, dejen que la música de James Newton Howard les susurre al oído e hipnotícense con la fotografía de Christopher Doyle. Díganme luego, después de casi dos horas mágicas, si no dan ganas de ser mejor persona, de hacerse niño de nuevo y de limpiar la piscina para ver, si por casualidad, encontramos a una narf, o a cualquier otro, a quien ayudar.