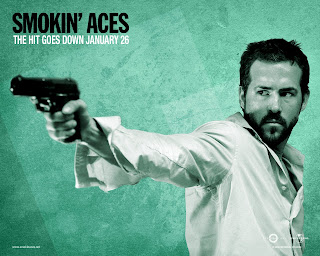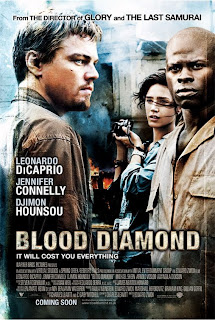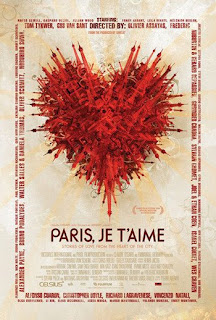No entiendo, aparte de los adolescentes exaltados veneradores de Monica Bellucci, cuál es el público potencial a quien puede ir dirigido este filme episódico que, en tono de comedia costumbrista sesentera, repesca una caspa italiana que parecía enterrada y bien enterrada. El italiano Giovanni Veronesi redunda en la temática que le situó en el plano internacional con la primera parte de una saga que según ha apuntado podría prolongarse indefinidamente.
Cuatro son los desiguales capítulos que caricaturescamente nos son presentados en Manuale d´amore2 . El primero de ellos lo protagoniza la exuberante Bellucci que, en su papel habitual de objeto de deseo inalcanzable, puebla las fantasías sexuales del paciente al que presta ayuda fisioterápica. El doliente, paralizado de cintura para abajo encuentra en la actriz un acicate para abandonar su silla de ruedas. Todo ello narrado con un tono de comedia ligera inhabitual a la hora de tratar un escenario generalmente se presta al drama.
En el segundo segmento un matrimonio incapaz de alumbrar descendencia por los medios tradicionales se acoge a la inseminación artificial en una clínica catalana debido a los impedimentos legales y demás tabúes que imperan en el país transalpino.
Una boda entre dos varones homosexuales maduros, uno de ellos más ilusionado con la idea que el otro, es la piedra angular temática sobre la que gira el siguiente capítulo. La cerrazón familiar, los prejuicios sociales y, de nuevo, la legislación del país vecino son las razones por las que el matrimonio ha de celebrarse también en España. Como testigo del enlace figura la paisana Elsa Pataky, más neumática que nunca. Será la casi siempre rubia actriz, aquí teñida, la que lleve el peso dramático de la cuarta y última pieza. En ésta da vida a una madre joven y soltera que es empleada por un maduro restaurador, el cual inevitablemente verá en ella una manera de recuperar la juventud perdida, circunstancia que, por lo que plantea Veronesi, debe ser una pandemia extendida entre todos los machos otoñales.
Ese es el problema principal del que adolece este vodevil irregular, de un afán desmedido por la generalización. Generalización a la hora de clasificar a la infidelidad marital como algo a la orden del día, generalización cuando se presenta a las mujeres como manojos de nervios o floreros exentos de la más mínima inteligencia y generalización cuando, sin venir a cuento se cataloga a España como paraíso de las libertades civiles aproximándonos a un estado donde reina el libertinaje.
Fallida, cateta y poco rigurosa resulta la obra de Veronesi que no logra imprimir un sello de coherencia narrativa a la sutura de la sucesión episódica. Tanto daba que las historias recogidas trataran de los temas en cuestión o de otros cuatro elegidos de manera aleatoria. Consciente de la endeblez de su propuesta, el cineasta optó por reunir en el casting a dos de las más deseadas actrices de la actualidad en un intento desesperado y lastimoso de repetir la fórmula de éxito comercial que obtuvo hace dos años tanto en su patria como aquí.
Ni siquiera el tono de pretendida sátira que quiere destilar el conjunto logra justificar una propuesta de cine zafio, rancio y desechable. No hay quien pueda soltar una carcajada a lo largo de casi dos horas larguísimas de chistes tontos e ingenuos. No hay quien pueda reprimir el bostezo en una franquicia de la que lo mejor que se podría decir es que ha llegado a su fin.
Cuatro son los desiguales capítulos que caricaturescamente nos son presentados en Manuale d´amore
En el segundo segmento un matrimonio incapaz de alumbrar descendencia por los medios tradicionales se acoge a la inseminación artificial en una clínica catalana debido a los impedimentos legales y demás tabúes que imperan en el país transalpino.
Una boda entre dos varones homosexuales maduros, uno de ellos más ilusionado con la idea que el otro, es la piedra angular temática sobre la que gira el siguiente capítulo. La cerrazón familiar, los prejuicios sociales y, de nuevo, la legislación del país vecino son las razones por las que el matrimonio ha de celebrarse también en España. Como testigo del enlace figura la paisana Elsa Pataky, más neumática que nunca. Será la casi siempre rubia actriz, aquí teñida, la que lleve el peso dramático de la cuarta y última pieza. En ésta da vida a una madre joven y soltera que es empleada por un maduro restaurador, el cual inevitablemente verá en ella una manera de recuperar la juventud perdida, circunstancia que, por lo que plantea Veronesi, debe ser una pandemia extendida entre todos los machos otoñales.
Ese es el problema principal del que adolece este vodevil irregular, de un afán desmedido por la generalización. Generalización a la hora de clasificar a la infidelidad marital como algo a la orden del día, generalización cuando se presenta a las mujeres como manojos de nervios o floreros exentos de la más mínima inteligencia y generalización cuando, sin venir a cuento se cataloga a España como paraíso de las libertades civiles aproximándonos a un estado donde reina el libertinaje.
Fallida, cateta y poco rigurosa resulta la obra de Veronesi que no logra imprimir un sello de coherencia narrativa a la sutura de la sucesión episódica. Tanto daba que las historias recogidas trataran de los temas en cuestión o de otros cuatro elegidos de manera aleatoria. Consciente de la endeblez de su propuesta, el cineasta optó por reunir en el casting a dos de las más deseadas actrices de la actualidad en un intento desesperado y lastimoso de repetir la fórmula de éxito comercial que obtuvo hace dos años tanto en su patria como aquí.
Ni siquiera el tono de pretendida sátira que quiere destilar el conjunto logra justificar una propuesta de cine zafio, rancio y desechable. No hay quien pueda soltar una carcajada a lo largo de casi dos horas larguísimas de chistes tontos e ingenuos. No hay quien pueda reprimir el bostezo en una franquicia de la que lo mejor que se podría decir es que ha llegado a su fin.